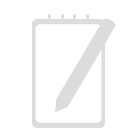Luis Forero
Introducción
 El siguiente relato de Luis Forero no es de fecha reciente – tiene más de medio siglo. Es del tiempo cuando, por fin, la luz maravillosa y pura del Evangelio, redescubierta en la gran Reforma del siglo XVI, empezó a penetrar en muchos rincones oscuros y perdidos de América Latina.
El siguiente relato de Luis Forero no es de fecha reciente – tiene más de medio siglo. Es del tiempo cuando, por fin, la luz maravillosa y pura del Evangelio, redescubierta en la gran Reforma del siglo XVI, empezó a penetrar en muchos rincones oscuros y perdidos de América Latina.
Ya desde los tiempos de los conquistadores, la “religión”, mucha religión, se había propagado en las colonias españolas y portuguesas. Pero aquellos soldados y aventureros, todos católicos-apostólicos-romanos, allá, lejos de la patria, de la esposa y de la familia, no daban muestras de poseer una moral más elevada que la de los indígenas, a los cuales estaban conquistando y “convirtiendo”. Muy al contrario…
La misma raza mestiza, la que resultó de tales invasiones “cristianas” desde Europa, provee hasta hoy un triste, aunque elocuente, comentario.
Frailes y curas cruzaban el Atlántico con aquellos hombres intrépidos, pero ni estos “religiosos” daban mejor ejemplo. Muchos de ellos llegaron a ser proverbiales en su libertinaje. En vano el Concilio de Trento buscó medios para ponerle freno a la cuestión de los “curas acompañados” (no infrecuentemente de más de una concubina), tanto en la Europa medieval, como en las Américas…
Luis Forero no puede evitar el tema en cuanto a lo vivido en su monasterio. Nos levanta una puntita del paño eclesiástico – ese ‘paño’ que pretende esconder la úlcera podrida. Penosamente él conocía el problema de primera mano. Pero para que no nos asustemos demasiado, Luis no menciona las cosas por sus nombres. Poco se imaginaba que en nuestro propio siglo XXI esa horrenda llaga de perversión, medio oculta por tantos siglos, vendría a reventar y a ventilarse por los cuatro vientos, en periódicos, televisión y demás medios. Los juicios pronunciados contra el clero de esa misma “Iglesia” han resultado en muchísimos millones de dólares de indemnizaciones, mayormente en Estados Unidos, pero también en la República de Irlanda y en otros países.
Pero lo que en el siguiente testimonio interesa, mucho más que todo aquello tan patético, es el hecho de que Luis encontrara la salida, no sólo de un monasterio, o de un sistema religioso, ¡sino de las densas tinieblas del pecado y de la perdición eterna en que se encontraba! Y que esa salida estuviera relacionada directa y sencillamente con dos versículos de la poderosa Palabra de Dios. Fueron ellos los que le franquearon las puertas. La existencia monacal no pudo retenerle… Volvió a vivir… Sus pecados fueron borrados para siempre por la preciosa sangre del Cordero de Dios.
Hasta ahí, en 1943, llega el presente testimonio. Pero no tardó Luis en buscar la manera de entrenarse para ser un fiel siervo de su Salvador. Encontró esa oportunidad en una escuela bíblica, la que la Unión Misionera Neotestamentaria operaba en Buenos Aires, Argentina. Más tarde fue aceptado como uno de sus obreros y comenzó a trabajar plenamente en el Evangelio, formando parte de un equipo misionero en Paraguay. Allí, en ese país, conoció a Gricélida, la que sería su esposa. Pero ¿por qué no leer esa historia fascinante en las mismas palabras de ella? Cuando termines la presente, la de Luis, verás al fondo el botón que te dará acceso al próximo testimonio, el de Gricélida…
El Monje
 A muchos el título de “Del Monasterio a Cristo” les parecerá una paradoja. Tal vez muchos piensen que se trata de un religioso que, no pudiendo soportar el rigor de sus hábitos, rompió con ellos y salió al mundo en busca de libertad. Otros juzgarán allá en sus adentros que ha habido un motivo sórdido, de esos que ordinariamente ocurren, y que ahora se escriben estas páginas como una justificación de la conducta del autor. En fin… muchas cosas se pueden pensar con, o sin fundamento. Pero el Señor responde: “No juzguéis, para que no seáis juzgados.” Con esto basta.
A muchos el título de “Del Monasterio a Cristo” les parecerá una paradoja. Tal vez muchos piensen que se trata de un religioso que, no pudiendo soportar el rigor de sus hábitos, rompió con ellos y salió al mundo en busca de libertad. Otros juzgarán allá en sus adentros que ha habido un motivo sórdido, de esos que ordinariamente ocurren, y que ahora se escriben estas páginas como una justificación de la conducta del autor. En fin… muchas cosas se pueden pensar con, o sin fundamento. Pero el Señor responde: “No juzguéis, para que no seáis juzgados.” Con esto basta.
Se trata, queridos lectores, de un sacerdote que volvió a nacer. De un monje que estuvo muerto durante quince años, al cabo de los cuales volvió a la vida por la sola misericordia del Señor. En resumen, se trata de una conversión pura y legítima, de un estado de vida desastroso a la luz de Cristo. Créanlo o no, la realidad fue esa.
No puedo reproducir en unas cuantas páginas los detalles innumerables de aquellas luchas terribles, en las cuales actué, no como un mero espectador – sino como víctima – y cada una de esas escenas están de un modo tan confuso en mi memoria, que me es imposible dar de ellas un cuadro perfecto. Sin embargo, puedo decir que mi conversión fue obra del convencimiento. Nada externo o digno de atención aconteció hasta el momento de separarme de la Iglesia católica-romana. No eran razonamientos elevados los que dieron impulsos a mis dudas, sino las reflexiones más sencillas y elementales. La simple lectura del Evangelio y la comparación de la primitiva vida cristiana con lo que actualmente entendemos por ‘cristianismo’. Eso fue todo.
El Monasterio
 Toda persona que ha penetrado en la soledad de un claustro, habrá experimentado en un principio una mezcla de sentimientos bien raros. Ese armonioso conjunto de arcadas góticas, los vastos patios, el gran silencio y la gravedad solemne del edificio, son suficientes para sugerir desde el primer momento en toda alma romántica, una visión de paz, de quietud, de esperanza y de espiritualidad, que le hace repetir con el poeta:
Toda persona que ha penetrado en la soledad de un claustro, habrá experimentado en un principio una mezcla de sentimientos bien raros. Ese armonioso conjunto de arcadas góticas, los vastos patios, el gran silencio y la gravedad solemne del edificio, son suficientes para sugerir desde el primer momento en toda alma romántica, una visión de paz, de quietud, de esperanza y de espiritualidad, que le hace repetir con el poeta:
Qué descansada vida
La del que huye el mundanal ruido,
Y sigue la escondida
Senda por donde han ido
Los pocos sabios que en el mundo han sido.
Queriendo pues ser uno de esos sabios; con la inexperiencia e ingenuidad propias del adolescente; y llena la cabeza del romanticismo religioso, el cual tenía en mí, un ferviente admirador; llamé un día a la puerta de un convento a la edad de diez y seis años. Se me admitió inmediatamente. Me cubrieron con el sayal de San Francisco y empezó la vida monacal…
¡Qué belleza en un principio…! Apenas había penetrado en este recinto, pensaba ver que en mi corazón brotaba una vida distinta; me había apartado de los hombres y fabricado en mi alma un interno santuario donde tenía que recogerme para hablar conmigo mismo. Lecturas espirituales trataban de los peligros del mundo. ‘Chateaubriand’ pintaba las bellezas melancólicas de un monasterio; vidas de santos, asombrosas penitencias, milagros portentosos. Todo un conjunto de voces que me decían continuamente: “Eres religioso, obedece ciegamente. El religioso es un ‘cadáver’ que debe ser conducido por los superiores a la vida o a la muerte. Nada de voluntad propia. El Superior es Dios mismo…”
No me detengo a analizar este método de educación religiosa, ni a relatar los deplorables efectos que produjeron en mi alma, tan a los comienzos de mi vida religiosa. Solo quiero referir brevemente lo que pasó en mí. Apenas había ingerido estas medicinas, cuando se apoderó de todo mi ser un enervamiento espiritual tal, que hasta ahora lo recuerdo con espanto. Efectivamente no tenía voluntad propia. Un vago temor se apoderaba de todo mi ser, y lo único que deseaba era aprovechar de un momento de “estado de gracia” que me ofrecía el monasterio.
Me decía a mí mismo: “Debe ser una gran dicha el morir después de unos ejercicios espirituales, donde se conceden tantas indulgencias y tener la certeza de ir al purgatorio, donde por más años que uno esté, debe de tener siempre la esperanza de salvarse…” Porque de otro modo, ¿quién podía estar seguro de salvarse…? Se relataba de muchas personas que habían llevado vidas muy santas; pero que en su última hora, por un pensamiento de vanagloria se condenaron eternamente.
Otras que hicieron terribles penitencias, pero que por voluntad propia también se condenaron. Nadie podía estar seguro de su salvación. Los mismos santos y predestinados sostuvieron terribles combates en su última hora contra el enemigo que quería arrebatarles su alma, y muchos de ellos habían sucumbido.
Pero… ¡cosa inexplicable…! – estos pensamientos que en mí producían sentimientos tan raros, y engendraban deseos de huir, si fuera posible a la misma selva, para allí estar libre de pecado – veía que en mis compañeros de monasterio no producían ningún efecto. Estaban tan habituados a ellos, que les parecía la cosa más natural. Para ellos el condenarse o salvarse era una misma cosa. Habían oído tantas veces las terribles palabras de condenación, purgatorio y salvación que terminaron por habituarse a ellas. Pero… ¡cosa más inexplicable todavía…! aunque ninguno de ellos era siquiera medianamente ejemplar, guardaban todas las apariencias de una santidad, bien fingida, en el púlpito, en el confesonario, en la misa y ante el público. Sin embargo, nadie reparaba en lo que pudiera estar sucediendo interiormente. A mí me constaba que las abominaciones cometidas en el monasterio eran tales, que si quisiera describirlas en estas páginas, aun las más famosas hojas anticlericales quedarían muy atrás.
Luego vinieron los años de estudios filosóficos y teológicos… Vida de juventud y algo de alegría… Santo Tomás y Escoto alternando en discusiones filosóficas en los recreos… La Historia Eclesiástica, la más limpia posible, aunque con algunas manchas admitidas que “confirmaban la divinidad de la Iglesia…” El Derecho Canónico que debe ocupar el lugar preferente en la vida de un sacerdote… Había de todo entre nosotros: unos infatuados; otros misántropos y callados; también alegres y dicharacheros otros. Total, una vida de santa ingenuidad y de feliz ignorancia.
A esto sigue la ordenación sacerdotal con todas sus consecuencias. Vida más amplia, más cómoda y más libre, donde adquiriendo el título de “Reverendo” se consigue el pasaporte para todas las libertades. Ya se puede fumar, libar grandes cantidades de vino, ser testigo de todas las abominaciones, de todos los escándalos, tomar parte en ellos, ser envuelto en esa corriente, ser arrastrado por ella y finalmente naufragar y morir ahogado en un espeso lodo, hasta tener la muerte moral más horrible… He ahí el Monasterio.
El Cementerio
¿Habéis penetrado alguna vez en un cementerio? ¡Cuánta paz se encuentra en él! Es un valle de soledad que tiene su lenguaje interior. Un misterioso vergel que llora con nosotros. El viento cruzando a través del tejido de sus espesos pinares, semeja un grito de ultratumba que nos invita a la oración. La larga hilera de tumbas olvidadas y de hermosos monumentos nos evoca misteriosas ciudades de lejanos países envueltas en una pálida neblina y en un aroma de flores muy raras. Sí… todo esto es muy bello. Pero dejémonos por un momento de ensueños y de poesías. Vayamos a la realidad, ya denunciada por nuestro Señor en Mateo 23:27-28. Destapemos uno de esos sepulcros… ¿Qué espectáculo se ofrece a nuestra vista? ¿Qué es lo que vemos? Podredumbre y gusanos, fetidez y carnes muertas, búcaros rotos y semblantes fríos. Penetremos más adentro… en esas celdillas interiores donde nadie ha entrado… ¡Qué horrores! ¡Osarios, cráneos, de la podredumbre todo lo horrible amalgamado, para ofrecernos la personificación de lo macabro…!
Esta es la palabra de Jesús: “!Ay de vosotros.., hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.”
Queridos lectores… he ahí la imagen del corazón humano (Jeremías 17:5-6, 9), que es también la imagen de la Iglesia Católica con todas sus instituciones… ¿Quién no admira la grandiosidad de sus ceremonias, el perfume de sus inciensos mezclado con la música polifónica de sus catedrales, la tiara de oro del Papa, el pectoral de brillantes de los obispos y la majestad arquitectónica de sus basílicas y monasterios? Pero penetrad algún tanto en sus interioridades… Abrid uno de esos sepulcros. Estudiad su Historia Eclesiástica. Entrad en los monasterios y conventos. Descubrid el interior de sus sacerdotes.
Destapad esas ‘tumbas’ que se llaman representantes del Santo Padre. Estudiad sus leyes y la finalidad de sus dogmas. Entonces veréis a vuestro alrededor la imagen personificada de la degeneración y del vicio, de la astucia, de la malignidad y de la hipocresía. La simonía con todas sus abominaciones, los vicios nefandos, la historia negra de varios papas, las indecibles crueldades de la inquisición, la sangre de tantos mártires, la práctica del confesionario y del ‘santo celibato’. Allí veréis a ese pobre pueblo católico; conducido por sus mismos sacerdotes y totalmente sumergido en un lagar de alcohol y de sangre. Os convenceréis del efecto de los llamados medios de santificación (o sea, los sacramentos de la confesión y de la comunión), en las más asiduas frecuentadoras de ellos, conocidas vulgarmente con el nombre de «Beatas». Sus facciones, y principalmente sus lenguas, son reflejos del abismo. ¡Ah! ¡Cuán horroroso y estremecedor todo esto..!
Permítaseme, pues, decir aquí: que toda esta corrupción, todo este desenfreno moral, es el resultado de los dogmas enseñados por esta Iglesia. Téngase esto presente. Porque de nada serviría decir que la corrupción que actualmente contemplamos es solamente la de mi país, de Bolivia, o que es algo independiente de las cosas recibidas como verdad en esa Iglesia. No, es el resultado de las cosas creídas entre ellos. Las enseñanzas de la Iglesia Católica son responsables de su gran maldad. Sus conceptos de los sacramentos; su invención de dogmas; su purgatorio; sus enseñanzas acerca de las dos clases de pecados; sus indulgencias; su concepto acerca de la gracia; su confesionario y su celibato son responsables de la tremenda inmoralidad que se encuentra entre sus clérigos y feligreses. Pido una reflexión serena sobre este punto, y se me dará la razón. Sus sacerdotes han echado cargas tan pesadas sobre los hombros de tantos, y ellos ni siquiera las tocan con las yemas de los dedos. Por mantener sus vidas de holgazanería y de poder han engañado a sabiendas al pueblo. ¿Durante cuántos siglos no han conspirado deliberadamente para conservar a las masas en la ignorancia con respecto de la Biblia a fin de no perder su autoridad y poderío sobre aquellas? Esa es la razón por la que, hasta hace relativamente poco, el feligrés católico no tenía manera de hacerse de una copia de la Palabra de Dios…
Yo mismo era sacerdote de esa Iglesia. Yo mismo contribuía a esa inmensa “mercadería de almas,” (Apocalipsis 18:13) participando activamente en ella. Reconozco la enorme deuda de restitución por los daños causados. Por esta razón, al recordar ahora el favor singular que el Señor me mostró, al sacarme de ese campo de muerte, no hallo las palabras para expresar mi gratitud por tal inmenso beneficio. Pero, al recontar brevemente el proceso penoso a través del cual tuve que pasar para llegar a la verdad, espero poder dar un poco de luz a los que son de buena voluntad, que, tal vez, quisieran librarse de esa red de tinieblas para entrar al verdadero camino del Señor.
Palabras de Vida
Me miraba a mí mismo y me preguntaba dónde estaba yo – a dónde iba yo. Miraba de nuevo y me encontraba peor que los demás – encerrado en una tumba. Estaba saturado de ese ambiente de pestilencia y pecado. Me hallaba atado por cuerdas fuertes, y ahogándome en la angustia de mi alma. Era inútil clamar por socorro, porque nadie me habría hecho caso. Oh, ¡cuántas veces, en el silencio de la noche, mis gemidos se perdieron en lo infinito! Mi alma emitía tales clamores que deben de haber alcanzado el corazón de Dios. Estaba hambriento y sediento por una renovación interior, y por una voz dulce que me hablara y me dijera que me levantara. Creo que eso mismo debe de haber sido el principio de las bendiciones posteriores.
Cuando un alma reconoce su estado miserable, contemplándose a sí misma con horror, y siente un hambre y una sed de justicia, y deseos de que un ser superior la levante, entonces Dios no se hace esperar, acude pronto a la llamada. Así sucedió. Poco a poco iban apartándose aquellos paños obscuros que me envolvían. Vino un aumento de luz que por muchos días osciló entre la esperanza y el temor.
Un día de esos cuando más abrumado me encontraba con el peso de mi vida, la tierra estaba triste, soplaba un viento frío por todas partes. Yo caminaba por estas calles de Cochabamba sumergido en una infinidad de pensamientos, cuya relación por ahora no puedo recordar. Cuando de pronto, a través de una ventana, distinguí un texto del Evangelio de Mateo con aquellas palabras: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28), y de aquellas otras de San Juan: “La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). Pasé indiferente por aquella casa, como acostumbrado a leer tales textos en las casas de los evangélicos, contra quienes, como sacerdote, abrigaba muchos prejuicios.
Pero, a poca distancia, noté que aquellas palabras se habían grabado con tal fuerza en mi mente, que sin darme cuenta iba repitiéndolas sin cesar. Muchas veces había leído estos textos y hasta había predicado sobre ellos; pero nunca habían producido la impresión que ahora yo experimentaba en mi alma. ¿Era la situación de ánimo en que me encontraba? ¿Era tal vez un estado psicológico, propio de aquel momento? No lo sé, lo cierto era que insensiblemente me sentía atraído por Aquel que había pronunciado tan tiernas palabras. Pero ¿y aquel sitio donde las había encontrado? Era la casa de una Misión Evangélica…
En tales condiciones las naturalezas fuertes necesitan solo un choque repentino para cristalizarse en ‘diamante’; pero yo no era una naturaleza fuerte. El reajustamiento de mis ideas era un proceso doloroso. ¿Sería posible que los evangélicos tengan algo divino…? ¿Por qué había experimentado ese alivio espiritual, precisamente en la casa de ellos, leyendo aquellos versículos? Había momentos en que veía las cosas claramente, pero retrocedía de ellas por no atraer sobre mí una maldición. Las cizañas del error estaban profundamente arraigadas, y las enseñanzas de la niñez habían entrado en los pliegues de mi alma.
Empezaba a dudar. ¿Podría ser después de todo que la Iglesia Católica no fuera la Iglesia de Dios? Sin embargo, la verdad era la verdad; los hechos nunca podrían ser sino hechos. Aunque nunca había estudiado profundamente la Biblia, estaba convencido de que el interminable ritualismo y las enseñanzas de la Iglesia Católica, no se conocieron en la Iglesia ‘Primitiva’, esto me pareció perfectamente claro cuando pensé en ello.
Pedro y sus compañeros eran sencillos pescadores y llevaron el Evangelio al mundo con igual sencillez. En medio de estas dudas seguía recordando aquellas palabras encontradas tan ‘casualmente’, y era para mí un alivio el traerlas a mi mente cuando más angustiado me encontraba… Durante varios días me puse a estudiar las Escrituras para encontrar las enseñanzas y las prácticas de mi Iglesia y no estaban allí… ¿Dónde estaban entonces? – En la Tradición – me respondían los apologistas católicos. Sí, pero la tradición era obra de los hombres, y la tradición degeneró enormemente. Con el pretexto de tradición mi iglesia había tomado de otras religiones una cantidad de dogmas que nunca se conocieron en tiempo de los apóstoles.
Lentamente se apoderaba de mi una certeza que me sacudía como una mano poderosa: La Iglesia Católica era apóstata, y en ella el sencillo camino de la verdad estaba corrompido. Era un sistema gigantesco de codicia y de ocio que se había desarrollado al través de edades de tinieblas y de superstición… Comparé a los papas de Roma, sus tronos y su poder, con Cristo, quien rehusó ser rey, y quien había declarado que su reino no era de este mundo. Comparé el estilo de culto de mi iglesia, sus imágenes, agua bendita, velas y vestiduras con las prácticas simples de la iglesia primitiva. Recordé el hecho de que Cristo lavó los pies a sus discípulos, y que el papa demandaba de sus seguidores que le besaran los suyos.
¿Y la historia negra de muchos de ellos…? Aun antes de que hubiera consultado la Biblia sobre este punto, el famoso historiador eclesiástico Rohrbacher ya había hecho vacilar mi confianza en el papado por sus revelaciones, hechas sin intención, de la vida privada de varios de los papas, y de las intrigas vergonzosas a las cuales debían su elección. ¡El Papa! ¡Elegido por el Espíritu Santo! ¡Qué absurdo, cuando el oro, la violencia, y aun el homicidio habían sido tan a menudo el peldaño para subir a aquel trono! ¡Figúrense un Borgia elegido por el Espíritu Santo!
Y ¿qué decir aquí del confesionario, del purgatorio y de las indulgencias y, sobre todo, de sus famosas excomuniones las cuales todavía hacen temblar a muchas personas y les impiden conocer la verdad? Otros han escrito eficaz y ampliamente sobre estos temas, exponiendo la cruda verdad.
Estaba visto, el Fundador del Cristianismo era manso y puro. Perdonó a sus enemigos y enseñó que sus seguidores debían hacer otro tanto. Jamás maldijo, ni aun a los que no le seguían. La Iglesia que estableció no era de piedras muertas, sino de “piedras vivas” (1 Pedro 2:4-5); era muy sencilla en su construcción, y sus líderes eran de la clase más humilde. En su ministerio salían al aire libre y enseñaban a las gentes a los lados del camino. Con frecuencia Él se cansaba en sus viajes y dormía bajo el cielo de la noche. No tenía ningún sistema de sacramentos y leyes, todo lo que enseñaba era el “nuevo mandamiento”. No había papa, ni cardenales, ni misa, ni confesionario, ni celibato…
Sus predicadores eran humildes y no reclamaban ese poder de “ligar y desligar” de los actuales sacerdotes. Sus pobres se reunían alrededor y eran enseñados por ellos. Lo que les enseñaban se encuentra consignado en los libros que aquellos ardientes defensores de la fe dieron al mundo. Y aquellos evangélicos, en cuya casa había visto los hermosos textos que llenaban de alegría mi alma, obraban así. Con frecuencia los había visto predicando al aire libre: el puro y sencillo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y estaba seguro de que sus reuniones tenían el carácter de las primitivas iglesias cristianas. Entonces ¿cómo no explicar, con el simple recuerdo de esos textos, aquella paz, y aquel alivio espiritual que sentía? Esto era para mí perfectamente claro.
Dios me llamaba por medio de su palabra, y había que obedecer a Dios antes que a los hombres. Había que elegir entre ambos bandos. Por una parte me llamaba Jesús con una voz tierna de amor, invitándome a que dejara el pecado, e introduciendo en mi alma aromas de inmortalidad y calor de consuelo. Y por otra, la Iglesia Católica me amenazaba con una tremenda maldición si dejaba su seno, – y con la hoguera y los tormentos, si es que hubiera podido. Pero triunfó Jesús con su gracia…
Y hasta ahora no salgo de mi asombro al recordarlo. Porque, al día siguiente acudí a la Misión Evangélica. Llamé a la puerta. Salió a recibirme una joven quién no manifestó asombro alguno ante la presencia de un sacerdote católico en esa casa. Le parecía la cosa más natural, y con un ademán y una sonrisa que manifestaba la más entera franqueza, me hizo pasar a una sala. Allí vi al primer ‘evangelista’. Era un caballero alto, delgado, en cuyo rostro se reflejaba la más profunda bondad y la ausencia de todo fingimiento y desconfianza. Apenas me vio, ya vino hacía mí, extendiéndome la mano con fraternal sonrisa e invitándome a tomar asiento. Por un instante me quedé mudo contemplándole.
Estaba visto, aquellos hombres eran distintos de los demás, no eran alcohólicos, no había en ellos astucias ni desconfianza. Había franqueza en sus rostros y algo raro que desde el primer instante los hacía amables y atrayentes… Mi primer pensamiento fue el indagar por el significado de las palabras que había leído en la ventana; pero me reprimí, ¿cómo yo, un sacerdote que enseñaba al pueblo, podía ignorar el significado de aquellas palabras? La vergüenza y el amor propio ocuparon su lugar. Y, sin embargo, lo ignoraba. Sabía que habían producido en mí un efecto extraño, pero ignoraba el por qué.
Así es que me limité a agradecerle en breves palabras las atenciones de que era objeto, y le pregunté si él era la persona con quien podía yo tratar un asunto íntimo y de conciencia. Inmediatamente me comprendió, y me dijo que él con todo gusto me serviría en tan importante asunto. Pero modestamente manifestó que él no era la persona indicada. Por medio de una tarjeta me dio la dirección del director de aquella misión, a quien yo podría acudir con entera confianza. Me despedí agradeciéndole nuevamente. Al darme la mano, dirigió hacia mi una de esas miradas penetrantes y significativas, una de esas miradas de apóstol que deseaba arrojar a mi paso un puñado de luces.
Permanecí por algún tiempo sin acudir a esa casa, pero la carga que llevaba encima seguía abrumándome con su enorme peso. Una oculta languidez se apoderaba de todo mi cuerpo y el tedio de la vida empezaba a dominarme con nueva fuerza. El corazón parecía dejar de administrar sustento a la cabeza, y no tenía otra conciencia en todo mi ser, más que de un profundo hastío de la vida. Durante algún tiempo luché todavía contra las nuevas ideas, hasta que me acordé de aquellas palabras, de aquella mirada, de aquel amor. Esto hacía que la carga cediera un tanto, se tranquilizaba el alma inquieta, se disipaban a su contacto esas negras nubes, se abría ese obscuro pórtico y se me permitía echar una mirada llena de esperanza más allá de las sombras de mi sepulcro.
La Resurrección
Acudí por fin a la casa del director de la misión… El nuevo evangelista que tenía delante era el director de la “Misión Andina Evangélica.” Nueva sorpresa… ¿Qué es lo que tenían estos hombres para hacerse tan atrayentes? Aquella calma, aquella placidez, que demostraban exteriormente, ¿no eran acaso el reflejo y la certeza de que sus almas estaban sumergidas en un océano de paz? Ninguna duda, ninguna desconfianza, ni sombra de malicia abrigaban esos corazones alimentados diariamente con la palabra de Dios. ¡Cómo se notaba desde el primer momento que sus almas vivían en otra esfera distinta de la nuestra, siendo por lo cual mejores conocedores del corazón humano que la mayoría de los “padres espirituales” que yo había conocido…!
En seguida entré en el asunto con entera confianza y con un desborde de palabras a cual más crudas. Le pinté mi situación y esa angustia interior de que era víctima. Le puse de manifiesto mis esfuerzos por ser bueno y cómo todos ellos habían sido impotentes. La atmósfera de monasterio que respiraba y mis dudas acerca de mi iglesia y sus interminables dogmas; y cómo, desde el primer instante en que había leído esos benditos textos en la casa de su misión, me sentía atraído por ellos.
Inmediatamente me comprendió. Abrió su Biblia y me preguntó qué es lo que creía acerca de la salvación. Yo le respondí que según el Concilio de Trento no podía estar seguro de mi salvación, ni mucho menos de mi justificación; que mi salvación dependía de mis buenas o malas obras y que estaba seguro de que debía expiar en el purgatorio una larga cadena de pecados. Entonces me leyó Juan 3:36 “El que cree en el Hijo tiene vida eterna.” Me preguntó qué es lo que entendía por aquello. Yo sabía que la fe en Jesucristo era cosa esencial para la salvación, pero no de tal modo que por la sola fe pudiera justificarme. Le respondí que efectivamente la fe en Jesucristo salvaba, pero siempre acompañada de las buenas obras.
“Pues entonces,” me dijo: “¿cuál es el concepto que tiene usted de sí mismo?” Yo habría sido un hipócrita si en aquel momento hubiera dicho que tenía buenas obras. Estaba plenamente convencido de que no podía ofrecer a Dios más que ruinas, y que cuantos esfuerzos había hecho para ser bueno, habían resultado inútiles. Le respondí que estaba convencido de mi condición perdida. “Buena señal,” me respondió, y me leyó Hechos 13:38-39: “Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.” Me hizo notar al mismo tiempo que en ninguna parte de la Biblia había una duda acerca de la salvación y justificación del creyente. Explicándome cómo todas nuestras justicias, nuestros mejores hechos, tales como las limosnas, obras buenas, etc. son trapos asquerosos (Isaías 64:6); pero que en Cristo todo creyente está sin mancha y perfectamente justo; y que nosotros no podemos hacer nada para hacer más perfecta la justicia de Dios.
Leyó Romanos 4:5: “Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.” Luego 2 Corintios 5:21: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.” Explicándome cómo todos mis pecados habían sido clavados con Cristo en aquel madero… Que no me quedaba ya ninguna deuda a cancelar por mis caídas, sino reconocer y aceptar aquel inmenso prodigio que Dios había realizado por mí. Después me explicó la doctrina del renacimiento espiritual por medio del Evangelio de Juan 1:12: “a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,” dándome un sentido claro de la nueva vida y describiendo los inmensos beneficios de la vida en Cristo. Esto es todo lo que recuerdo, más o menos confusamente, de aquella entrevista.
¿Cómo ahora expresar esa multitud de sensaciones fugitivas que experimentaba en ese momento? El rumor de las pasiones que cesaba como por encanto; mis pecados que eran arrebatados como hojas secas; Jesús que venía hacia mí, a unirse con lazo eterno; las heridas, abiertas por los pecados, cerrándose lentamente; el acento de aquél hombre que se inflamaba a medida que iba explicando aquellos misterios; la claridad con que yo los percibía. Todo esto me parecía tan raro, que necesitaba de todas mis fuerzas para convencerme de que era verdad…
Y luego, la entrada de estas verdades en medio de los destrozos de mi alma, apoderándose de ella y haciéndose una sola cosa con ella. Tenía hambre y sed de un amor infinito y me vino ese amor precisamente en el momento de más necesidad. No secó bruscamente mis heridas, no dañó mi amor propio, ni el antiguo error, me levantó dulce y tiernamente hasta la voluntaria aceptación de estas verdades, y desde la aceptación hasta la fe, y desde la fe hasta la paz, y desde la paz (el reposo del corazón – en esa esperanza sublime) hasta el gozo, y gozo sin olvido, el de ese Ser Amado que realizó tal prodigio por un pecador.
He ahí, queridos lectores, el triunfo.., y un testimonio, que debería estar sellado con lágrimas de gratitud y donde cada letra debería ser un himno de alabanza por esos torrentes de amor que Dios envía donde menos se piensa. ¿Quién pudo haber alcanzado triunfo semejante? – Solamente Jesucristo pudo alcanzarlo, y lo alcanzó.
En comparación con las luchas anteriores, lo demás ha sido muy fácil. No he tenido dudas, ni angustias, ni dificultades al abandonar mi monasterio. Me he entregado tranquilamente en los brazos del Señor, y Él me ha sostenido hasta ahora y estoy cierta de que me sostendrá hasta el último instante de mi vida. No he padecido como otros por la incertidumbre del porvenir, ni por las persecuciones de que pudiera haber sido objeto.
Desde el primer día en que recibí a Jesucristo no me abandona un oculto gozo y una paz interior que me hacen mirar con entera serenidad a la vida. Mi único deseo es hacer la voluntad de AQUEL en cuyos brazos me encuentro…
Cochabamba, 28 de octubre, 1943.
El testimonio de otro “religioso”, de otros tiempos, pero mucho más famoso, sigue a continuación. También éste dejó atrás la mera religiosidad al encontrarse con el Salvador y al ser hecho seguidor de Él. Se trata del apóstol Pablo. Su testimonio forma parte de su carta al fiel amigo Tito (3:3-7). Y pasó a ser el “proto-testimonio” de cada creyente evangélico.
“Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”