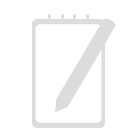En el corazón de América del Sur hay dos repúblicas, Bolivia y Paraguay. Algo que las caracteriza es que ninguna de las dos tiene salida propia al mar. Igualmente característica es la gran pobreza de sus poblaciones, siendo proverbial la terrible corrupción en todos los niveles. Por si esto fuera poco, decidieron armar entre ellas un conflicto bélico – de 1932 a 1935 – la llamada Guerra del Chaco. Después, afortunadamente, las cosas volvieron a su cauce. No obstante, durante mucho tiempo, como suele ocurrir, los sentimientos de unos hacia otros siguieron bastante crispados.
Para el creyente cristiano, sin embargo, tales sentimientos y resentimientos se superan. El amor de Cristo le ha ganado y le ha cambiado, y ese mismo amor le capacita para amar al prójimo, incluso al enemigo. Veremos cómo dos corazones, uno boliviano y otro paraguayo, ambos rendidos al Príncipe de Paz – es decir, al mismo Señor Jesucristo, se encontraron en ese amor, se casaron y llegaron a ser fructíferos en el servicio a su tan amado Señor y Salvador.
Gricélida de Paraguay nos cuenta el maravilloso testimonio de sus dos encuentros; el primero con el Príncipe celestial, el segundo con su príncipe boliviano, el ex-sacerdote Luis Forero, y cómo su Señor los guió y los bendijo en sus años de matrimonio. Su relato fue hecho en 1999.
La historia de Luis es la anterior en el menú: “Del Monasterio a Cristo.”
Nací un 13 de noviembre de 1916 en un pueblecito de Paraguay. Pero cuando tenía tres años, mis padres se mudaron a la ciudad que lleva el nombre de San Ignacio, el fundador de los jesuitas. Mi madre era una católica muy devota y tenía la casa llena de “santos”. Los niños no podíamos desayunar hasta que no hubiéramos rezado ante algún ‘santo’. Sin embargo, el tener que rezar el “Padre Nuestro” comenzó una obra de Dios en mi corazón. Yo era muy jovencita, pero empecé a hacerme ciertas preguntas: “¿Si nuestro Padre está ‘en los cielos’, como decía el rezo, entonces por qué la obligación de rezar y dirigirnos a estas imágenes en la tierra?”
Por las noches me echaba de espalda en el pasto y miraba el cielo nocturno con sus miríadas de estrellas. Mi corazón estaba buscando a Dios.
Siempre que preguntaba a mi madre sobre eso de rezar a las imágenes en la tierra, mientras que Dios está en el cielo, ella me regañaba, pero sin contestarme la pregunta.
Mi padre era jefe de Correos, y una de sus responsabilidades era la de dar hospitalidad a los inspectores de las lineas telegráficas cuando éstos se encontraban en el distrito. Para mi alegría uno de estos hombres, que quedó en casa por un tiempo, era creyente evangélico y además colportor (o vendedor) de la Biblia. Solía conversar con mi padre sobre la Biblia, ese libro que hablaba del Dios, a quien yo estaba buscando.
Yo tenía que ayudar en la limpieza y demás quehaceres de la casa, lo cual hacía inevitable que a veces estuviera trabajando cerca de nuestro visitante. Entonces él me pasaba algún folleto o un evangelio. Pero, aunque yo los escondía en el bolsillo, mi mamá, revisando, los encontraba, y nunca más los veía. Además me prohibía aceptar otra cosa de él.
Una vez, cuando estuvo de nuevo, mi hermana mayor cayó seriamente enferma y murió. El visitante fue culpado… Pero cuando, al año, Dios también se llevó a un hermano menor, mamá quedó quebrantada. Por fin ella reconoció su pecaminosidad delante de Dios y clamó a Él desde el fondo de su corazón: “¡Oh, mi Dios, no me quites más hijos!” Su actitud hacia los mensajeros de Dios cambió completamente.
Mucho más tarde, cuando yo tenía 14 años, empezaron a llegar obreros de la Unión Misionera Neotestamentaria. Uno de los primeros fue Benjamín Fay, quien, con gran paciencia y amor, nos explicaba el mensaje de la salvación.
Fue en una de esas reuniones caseras donde me rendí al Señor y pedí el bautismo. Más tarde mis dos padres expresaron la misma decisión y el mismo deseo. Pero ¡¿bautismos en un arroyo?!, y ¿no de bebés, sino de personas grandes? ¡Cosa totalmente inaudita en San Ignacio! Llegó el día y se juntó una multitud, ávida de ver tal espectáculo. Era una excelente ocasión para predicar el evangelio, y se aprovechó.
Fue de esta manera como quedó ‘plantada’ la obra evangélica en nuestra ciudad, es decir, por el valiente testimonio de corazones que se habían convertido de los ídolos para servir al único Dios vivo y verdadero (1 Tesalonicenses 1:9-10). Cuando llegó el día en que mamá y yo hicimos una gran hoguera de todos esos “santos”, los vecinos quedaron horrorizados. Pero ninguno pudo negar el notable cambio para bien que había dado la vida de mamá. Ese testimonio del poder y del amor de Dios en nuestras vidas hizo que muchos llegaran a los pies del Salvador vivo.
Desde un principio mi corazón deseaba hacer la obra misionera, la de difundir el evangelio en muchas partes. Sin embargo, parecía ser que esa puerta me quedaba cerrada.
Con cierta frecuencia llegaban visitantes para ayudar con enseñanza bíblica al grupo que se estaba formando. Estas reuniones se celebraban en nuestra casa. Así, un día, llegó un equipo de siervos de Dios, y entre ellos un ex-sacerdote. Era Luis Forero de Bolivia – en su primer itinerario misionero. Otros itinerarios le traían de nuevo. Por ahí empezó a parecernos a los dos que, tal vez, Dios estuviera preparándonos el uno para el otro. Buscando en la oración cuál fuera ese plan divino y esa voluntad para nuestras vidas, llegamos a una seguridad. Fue así que, finalmente, llegó el día de nuestra boda, el 14 de julio de 1951.
El principal deseo de nuestros corazones era el de juntos servir a nuestro Señor, y a tiempo completo. Dios así lo permitió y, por muchos años, Paraguay nos vio desplazándonos a pie por sus caminos de tierra a cualquier cantidad de casitas de campo, aldeas y pueblos, o, a veces, íbamos montados en burro, en carrete de buey, o en camión. También viajábamos por río en algún tipo de embarcación, incluso volamos en avioneta. Cualquier modo de movernos nos venía bien. Con frecuencia peligraban nuestras vidas. Pero en nuestras necesidades aprendíamos a confiar en Dios, y a tener la seguridad de que Él nunca falla y siempre “llega” a tiempo.
Dios nos dio cuatro hijos – los entregamos en sus manos tan pronto como nacieron. Nunca fueron obstáculo en la obra del Señor, y Él cumplió su palabra en guardarlos. Me acuerdo de cierta ocasión cuando perdimos un tren. Sólo después nos enteramos de que en nuestro destino una turba había estado esperando para apedrearnos a la llegada. Luis, más que yo, estaba familiarizado con las realidades de la persecución. Esto era porque en su testimonio de Cristo no escondía el hecho de ser ex-sacerdote.
Una vez en cierto lugar, mientras Luis estaba predicando, la sala evangélica fue incendiada. Yo estaba allí sentada entre los demás oyentes con los cuatro niños. Apenas pudimos escapar por la valla de un vecino. ¡Pero no sufrimos ni un rasguño!
Cuando llegó el tiempo para que los niños, uno tras otro, fueran a la escuela, nos establecimos en la ciudad de San Salvador de Jujuy en el noroeste de Argentina. El clima de ese lugar tenía que ser bueno para mi condición asmática y, efectivamente, me curé. Con los niños en la escuela, yo no podía seguir acompañando a Luis en sus viajes. Pero abrimos el hogar para reuniones y los frutos de aquella obra local, que glorifican a Dios, todavía son visibles hoy.
Ahora que soy vieja, puedo recordar circunstancias alegres y tristes, tiempos de necesidad y de abundancia, pero todos formaban parte de los planes de nuestro Padre celestial amante. Él no se equivoca nunca, sólo quiere lo mejor para sus hijos.
En el transcurso de un solo año Dios se llevó primero a nuestro hijo mayor, a la edad de 22 años, y después a mi querido esposo. Luis sufrió un infarto de corazón durante uno de sus numerosos itinerarios por Bolivia. Muchos años más tarde Dios se llevó también a mi otro hijo, después de una larga enfermedad. Yo estoy todavía, y en esto hay un propósito. Ya no puedo salir de casa, pero puedo estar orando y puedo compartir mi fe con los que llegan a casa a verme.
He comprobado que una vida de fe es la manera más segura de vivir. Dependemos enteramente de Dios, quien “no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y… nos dará con él también todas las cosas” (Romanos 8:32). “De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre” (Hebreos 13:6). Es con gozo que miro atrás y veo todas las cosas que Él permitió, porque “sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28).
A través de muchas experiencias el Señor me enseñó que nunca estamos solos. Puede ser que se nos quite la casa, los hijos, nuestras pertenencias, lo que más amemos, pero su presencia, prometida hasta el fin del mundo, siempre queda, no puede ser quitada por nadie (Mateo 28:20; Romanos 8:38-39).
Gricélida fue al encuentro de su amado Señor y Salvador el 27 de abril, 2003.