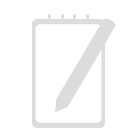8. LA PARTE DEL CREYENTE
Entrega
EN LOS DOS admirables dones de su Hijo y de su Espíritu, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos vivir en el plano superior. Cuando dio a su Hijo y a su Espíritu, dio todo lo que tenía que dar.
Dios ha hecho la provisión, pero tú tienes que hacer la decisión, la de llegar a ser lleno del Espíritu o no. Hay una línea divisoria, el derecho del hombre a querer libremente. Ni Dios mismo quiere traspasar esa linea. Dios ha puesto un festín delante de ti, pero no puede obligarte a comer. Él te ha abierto la puerta que conduce a la vida abundante, pero no puede obligarte a entrar. Él coloca en el banco divino un depósito que te hace espiritualmente multimillonario, pero Él no puede cobrarte los cheques. Dios ha hecho su parte, y ahora tú tienes que hacer la tuya.
La responsabilidad de que seas o no lleno del Espíritu está ahora en tus manos. Dios está limitado por una cosa solamente: el lugar que tú le das para que lo llene. Tú tienes una parte que hacer, una parte que es claramente definida, para llegar a ser espiritual, y esto es lo que vamos a considerar ahora.
Entrega: la parte del creyente para ser lleno del Espíritu
El principio básico de la vida espiritual está en su dominio. El Espíritu Santo obra para conducir al cristiano a que rehúse seguir bajo el reinado del “yo” y escoja la soberanía de Cristo sobre su vida, entregándose a Él como a su Señor.
“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?”(Rom 6:16).
Presentar nuestra vida incondicionalmente a Cristo es el primer paso para andar en el Espíritu.
La vida consagrada – ¿por qué?
Hay un motivo básico para entregar la vida a Cristo que, cuando se descubre, es tan convincente como dominante. Esperando que os ayude a algunos de vosotros, voy a deciros cómo me llevó Dios a descubrirlo.
No era mayor que algunos de los muchachos y muchachas que están aquí esta noche cuando acepté a Cristo como mi Salvador. Experimenté un gozo real y profundo al tener conciencia del perdón de mis pecados y de la comunión con Cristo. Esto me hizo desear la salvación de otros en mi familia y oré por ella, pero mi oración no obtenía respuesta. Esto me afligía.
Aunque nacida de nuevo, algunos de los antiguos pecados continuaban manifestándose de la misma manera que antes. El pecado saliente de mi vida era un genio terrible. No quiero deciros las cosas que hacía y decía cuando perdía el dominio de mi genio. Teniendo lo que a menudo acompaña a un genio vivo, un corazón afectuoso, me retiraba aparte después de cada explosión de mi genio y lloraba de modo que parecía que el corazón se me rompía. Resolvía entonces dominar mi genio por la fuerza de mi voluntad, pero no conseguía nada, porque mi genio era muy vivo y mi voluntad muy lenta. Hay una cosa que he aborrecido siempre desde la niñez – la hipocresía. La había descubierto en la vida de otros cristianos, y los había criticado abundantemente por ella. Pero un día Dios inundó mi alma con su luz y me reveló la hipocresía en mí misma. Amando verdaderamente a mi Señor, me aborrecí a mí misma al considerar la caricatura que de Él estaba ofreciendo a los demás.
Completamente descorazonada, busqué un día la quietud de mi habitación y determiné no salir de allí hasta que sucediera algo. Le dije al Señor que tenía que mostrarme lo que era una vida verdaderamente cristiana, y si no, anunciaría a mi familia y amigos que ya no profesaba ser cristiana. Dios sabía que yo era sincera y, como siempre cuando un hijo suyo va en busca de Él, encontré que Dios ya había “recorrido todo el camino” para encontrarse conmigo.
Por medio de dos versículos de su Palabra respondió Dios a mis preguntas y libertó mi alma. Si estos dos versículos pudieran significar para una sola persona, de las que me escuchan esta noche, lo que significaron para mí aquel día, alabaré a Dios por toda la eternidad por el privilegio de ofrecéroslos esta noche.
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”(1 Cor 6:19-20).
Por medio de tres declaraciones que se hacen en estos versículos me reveló Dios el motivo básico de una vida consagrada.
Primero: “¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros?” Pues sí, lo ignoraba. No sabia que mi cuerpo tuviera ninguna relación con mi conversión, ni sabia que el Espíritu Santo moraba en él. Que Dios reclamaba mi cuerpo, y que el Espíritu Santo había hecho ya su morada en él, fue para mí una revelación asombrosa. ¿En qué clase de morada estaba yo pidiendo al Santo Espíritu que viviera?
Suponed que se os dijera hoy que el soberano más poderoso de la tierra vendría a este lugar para pasar unos días y que el comité de recepción habría escogido vuestra casa para su alojamiento. ¡Qué limpieza haríais en vuestra morada! ¡Qué preparativos para que todo estuviera en orden y fuera digno de huésped tan honorable! :
Pero ¡en qué sucio e indecoroso lugar pedimos al Rey de reyes y Señor de señores que viva, y eso, no por un día, sino por toda nuestra vida!
Pero yo dije: “Señor, ya te he dado mi alma; ¿por qué necesito también darte mi cuerpo?” Vi aquel día vagamente, y después cada vez con mayor claridad, por qué pide Dios nuestros cuerpos. Necesita un conducto para revelarse a Sí mismo al mundo. “Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros”, y los hombres vieron al Padre en el Hijo. Cristo está ahora en el cielo. Pero, ¿no hace falta su presencia aquí en la tierra? ¿No necesitan los que están en tu ciudad, en tu casa, en tu escuela, en tu oficina, verle? ¿De qué manera se revelará Él a los hombres ahora? Tiene dos medios para hacerlo.
Uno de ellos es su Palabra. Pero, ¿cuántos millones de personas hay que no poseen la Biblia? ¿Y cuántos que no podrían leerla aunque la tuvieran? El otro medio son los cristianos que forman su cuerpo en la tierra. La mayor necesidad en el lugar donde residimos hoy no es meramente la predicación y enseñanza del evangelio, sino ver a Jesucristo caminando por estas calles y viviendo en nuestras casas. ¿Cómo lo hará? Por medio de vosotros. El Señor Jesús me mostró aquel día que necesitaba mi cuerpo como un medio para revelarse a Sí mismo.
Había en esto un llamamiento para mí que era maravillosamente convincente, y sin embargo, yo rehusaba entregarme. ¿No era mi vida mía? ¿No era esto pedir demasiado – transmitir su absoluto dominio a otro? ¿Era seguro? ¿Era razonable? ¿Era necesario? ¡Qué argumentos tan plausibles presentó el “yo” para retener mi soberanía sobre la vida!
Pero mi Señor lo había previsto y estaba preparado para responder a tales argumentos con una segunda declaración no menos asombrosa. “¿Ignoráis… que no sois vuestros? Aunque olvidéis todo lo demás que he dicho esta noche, ruego a Dios que esta pregunta quede profundamente grabada en vuestro corazón. Fue como una aguda espada de dos filos que penetró hasta lo más íntimo de mi ser, y quedó clavada allí. ¡Cómo sacaron a luz estas palabras la hipocresía de profesar que pertenecía yo a Cristo mientras el “yo” retenía en sus manos las riendas! ¡Qué derechas fueron al corazón mismo del problema, como hacha puesta a la raíz del árbol: la entronización de Cristo como Señor sobre mi vida, o el continuado reino del “yo”!
Pero si me rendía yo, ¿qué podía Cristo pedir de mí? Hubiera estado muy contenta de entregar al Señor todas las partes desagradables e indómitas de mi vida si Él me hubiera dejado el resto para mí. Para dominar mi voluntad tuvo Él que derretir mi corazón.
“¿Ignoráis… que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.” ¡Comprado! ¡No era mía porque había sido comprada! Yo había pensado que al entregarme era yo quien otorgaba a Cristo el derecho de propiedad sobre mi vida. Pero Dios me reveló aquel día que yo pertenecía ya a Cristo por derecho de compra; que Cristo tiene un derecho a la posesión de mi vida que es absoluto y legítimo; y que el derecho que tiene para dominar mi vida es absoluto y legítimo.
Tenía yo que admitir este derecho de Cristo, pero, con todo, no me rendía. ¡Cuánta paciencia tuvo Él con mi increíble terquedad! Con mucha ternura abrió mis ojos y los iluminó para que vieran a Cristo crucificado. “¡Comprados por precio!” ¡Y QUÉ PRECIO! “¡Rescatados… con la sangre preciosa de Cristo!” ¡Este era el precio que había pagado por mí! ¡La vida del perfecto Hijo de Dios, sin mancha alguna, dada por mi vida pecadora y egoísta! Aquel día vi a un Salvador que moría por una pecadora. ¡Una vida dada por mi vida!
Hasta aquel momento había yo estado diciendo: “¿Tengo que entregarme a Él?” En aquel momento exclamé: “Señor, ¿puedo yo darme a ti?”, y entregué a Cristo todo lo que era y todo lo que tenía, para el tiempo y para la eternidad.
Y ¿cuál fue el motivo básico de aquel acto de entrega? Fue la respuesta gozosa de mi amor a su amor, que siguió al convencimiento espiritual de lo razonable y justa que era la demanda que Cristo hacía de mi vida.
Procuraré, pues, ahora definir lo que es esta entrega. Es la transferencia definida y voluntaria que se hace de la posesión, dominio y uso de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, del “yo” a Cristo, a quien pertenece legítimamente – por creación y por redención.
No nos entregamos a Él para ser suyos, sino porque somos suyos. La compra da derecho de propiedad, pero es sólo la entrega la que da posesión. Había en la China una escuela misionera de niñas que había aumentado el número de alumnas hasta necesitar edificios agregados. Estos fueron comprados de una familia china que tenía propiedades colindantes con la de la escuela. Tras mucho regateo se efectuó la venta. Se redactaron los documentos y se pagó el precio. Pero cuando comenzó el nuevo curso la escuela no pudo ocupar y usar los edificios. ¿Por qué no? La familia china no los había desalojado. La compra da derecho, pero hace falta la entrega para dar posesión.
Derramando su sangre en la cruz pagó Cristo el precio por la posesión de tu vida. Ya es suya por derecho de compra. Pero ¿le has entregado lo que es suyo? ¿Has desalojado la casa para que Él pueda entrar?
Cristo tiene el derecho de expulsarte de su propiedad, porque es el Señor. Pero Él quiere constreñir por amor, mejor que conquistar por fuerza. Por eso apela a vosotros de esta manera: “Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.” ¿Qué respuesta habéis dado a este llamamiento?
La vida consagrada – ¿en qué consiste?
El “yo” no renuncia a nada sino a la fuerza. Es necesario, pues, entender cuál es la medida completa de una vida consagrada. Muchos piensan que Dios quiere de nosotros cosas. Dios es un ser personal: lo que desea es comunión con personas, y por eso nos desea a nosotros. El pide primero que nos entreguemos nosotros.
“Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios” (2 Cor 8:5).
Pero Dios especifica la medida aún más explícitamente para que no nos limitemos a un mero “dar nuestro corazón al Señor,” o encomendarle “la salvación de nuestra alma.” Es la cosa más fácil del mundo usar la fraseología de la consagración, y perder, sin embargo, la realidad de ella. Dios pide tu cuerpo, tanto como tu espíritu y tu alma.
“Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional” (Rom 12:1).
Pero Dios va más allá, porque no deja ningún subterfugio en este asunto de la consagración. Sabe perfectamente cómo puede desfigurarse la belleza de una vida y anularse un testimonio por la rebeldía de un solo miembro del cuerpo. ¡Qué fuente de males es una lengua rebelde! ¡Qué posibilidades de codicia hay en un ojo rebelde! ¡Qué sendas de iniquidad se abren a los pies que no se han sometido a Cristo! ¡Qué terreno para murmuraciones es el oído no consagrado! Dios especifica la medida de la entrega y la extiende de modo que incluya todos los miembros de vuestro cuerpo.
“Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad; sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia” (Rom 6:13).
“Vosotros mismos.”
“Vuestros cuerpos.”
“Vuestros miembros.”
Esto lo incluye todo. Nada queda omitido o excluido. Dios ha santificado vuestra personalidad entera. Nuestra consagración debe ser la contraparte de su santificación.
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tes 5:23).
Nuestra entrega a Cristo incluye, pues, todo lo interior; inteligencia, corazón, voluntad; y todo lo exterior: hogar, hijos, tiempo, dinero y además la vida. Lo incluye todo en nuestro pasado, presente y porvenir. Algunas veces es fácil entregarle nuestro pasado, pero desconfiamos de su poder para guardarnos en el presente y estamos llenos de temor en cuanto al porvenir. Incluye lo peor y lo mejor de nuestra vida. Tal vez estaríamos dispuestos a dar los “sobrantes” de nuestra vida a Cristo, guardando la “crema” para nosotros mismos.
Pero al tomar la medida de nuestra entrega queda bien entendido que no puede haber reservas. No podemos retirar una parte de nuestra vida y ponerle el cartelito de “reservado”. La negativa a entregar alguna parte es un acto de rebelión contra Dios. Si Cristo va a ser Señor, tiene que ser Señor de todo.
La vida consagrada – ¿cómo?
Dios, en su infinita gracia, toma siempre la iniciativa para llevarnos a una experiencia más plena de nuestra herencia en Cristo. El Señor Jesús está así a la puerta de vuestra vida, deseando ser admitido. Si entra, la puerta tiene que abrirse desde adentro.
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apo 3:20).
Él está allí y llama. “Si alguno oye mi voz”. ¿La habéis oído esta noche? “Y abre la puerta”. Aquí está el “cómo” de la entrega. Es justamente abrir la puerta. ¿La habéis abierto? Expliquemos claramente lo que esto implica.
Entregarse a Cristo es un acto definido. No es un deseo frecuentemente sentido que se queda en mero deseo, sino un acto decisivo de la voluntad. El deseo se hace decisión y la decisión cristaliza en acción. Tienes que decir: “Yo aquí y ahora me entrego a mí mismo sin reservas a Cristo.”
Entregarse a Cristo es un acto voluntario. Él está a vuestra puerta, pero no fuerza la cerradura. Espera que le abráis la puerta. Es el amor que desea entrar, pero si no encuentra amor, la entrada traería más dolor de corazón que gozo. El quiere que abráis la puerta con una sonrisa y un cántico.
Entregarse a Cristo es un acto final. Si vuestra consagración es tal como la he descrito esta noche, tal acto no necesita ser repetido. Si se realiza sinceramente vale para el tiempo y para la eternidad. Al entregaros habéis reconocido que no sois vuestros, habéis transferido la propiedad de vuestra vida a Cristo, le habéis coronado Señor, y os habéis puesto por completo bajo su soberano dominio. Repetir este acto inicial implica que hubo insinceridad o falsedad cuando se hizo.
Naturalmente, uno no sabe al tiempo de consagrarse todo lo que el acto implica o todo lo que exigirá de él. Sólo después que hayáis empezado a vivir completamente para Dios será cuando comprenderéis la fuerza terrible que el “yo” tiene en vuestra vida. Pero el Espíritu Santo os lo revelará fielmente.
¿Qué tiene uno que hacer cuando vengan estas revelaciones? ¿Necesita entregar su vida toda entera otra vez? No, eso se hizo una vez para siempre. Sencillamente decir: “Señor, esto era una parte del todo que te entregué. Pertenece también a aquella entrega inicial. No había visto hasta ahora que estaba sin entregar. Ahora, pues, te entrego esta cosa específica.” De este modo el acto inicial de consagración se torna en una actitud continua. “La entrega es una crisis que se desarrolla, haciéndose un proceso.”
Desde el punto de vista humano, la primera condición para una vida vivida en el plano superior es la consagración de la vida a Cristo. ¿La has consagrado? ¿Están todas las puertas abiertas a Cristo tu Señor? Visité en cierta ocasión una ciudad universitaria para dirigir reuniones de evangelización. Al llegar a la casa donde me iban a hospedar, la señora me llevó por una escalera exterior a mi cuarto que estaba sobre la cocina. Después de esto salió de casa para estar ausente todo el día. Al poco tiempo oí que llamaban a la puerta principal y pensé que sería probablemente el mozo que me traía mi baúl. Como llovía mucho, pensé decirle que lo dejara en la planta baja. Bajé al patio trasero donde había tres puertas que daban entrada a la casa. Quería entrar en la casa para poder abrir la puerta principal al mozo. Fui a la primera de las tres puertas traseras e intenté abrirla, pero no pude: estaba cerrada con llave. Traté de abrir la segunda y la tercera, pero todas estaban cerradas.
Sobrecogida por la sensación de soledad, subí corriendo a mi cuartito de la parte trasera, la única habitación de la casa que me habían dejado abierta. Para darme más cuenta de la compañía de Cristo, me arrodillé a orar. Al momento me habló, diciéndome: “¿No sabes que ésa es la manera en que me tratan miles de personas? Me invitan a sus vidas y después me ponen en un cuartito trasero, donde esperan que me quede. Pero yo anhelo entrar en todas las habitaciones de su vida y compartir todas sus experiencias.”
¡Oh, amigos! ¿Qué sitio habéis dado a Cristo en vuestras vidas? ¿Tenéis algunas puertas cerradas? ¿Ha puesto Él su mano horadada en la puerta de la sala de recreos de vuestra vida deseando entrar, pero hallándola cerrada por dentro? ¿Ha querido Él entrar en el cuarto donde se dirige vuestro negocio para participar en sus proyectos y beneficios? ¿Se le ha negado la entrada porque se practicaban allí operaciones turbias y torcidas que no queríais descubriera su mirada penetrante? ¿Ha deseado Él entrar en el cuarto donde se trazan planes para la vida, para ayudar a moldearlos? ¿Y ha probado la puerta, encontrándola cerrada por dentro? ¿Y, deseando llenar y bendecir toda vuestra vida, ha tenido que volverse a su cuartito en la planta de arriba con corazón dolorido y entristecido?
De aquella ciudad universitaria fui a otra. Mi anfitriona era una viuda bondadosa. Tenía una casa muy humilde. Comíamos en la cocina. Pero rara vez he disfrutado tan grata hospitalidad. Me ofrecía lo mejor que sus modestos recursos le permitían proveer. Lo primero que me dijo fue: “Ruth, mi casa es muy humilde, pero mientras estés aquí es toda tuya. Ve donde guste y haz lo que guste; considérate en tu propia casa.” Y yo, que viajo constantemente y estoy acostumbrada a espacios escasos, ¡cómo disfruté de la amplitud que se me ofrecía y usé la casa como mía los pocos días que allí estuve!
Amigos míos, ¿está el Señor Jesús viviendo en vosotros? ¿Le habéis dicho alguna vez: “Señor Jesús, no puedo ofrecerte más que una vida muy sencilla, pero mientras estés aquí es toda tuya. Ve donde te plazca y haz lo que te plazca, considérate en tu casa?” Él espera que le hagas una invitación así. ¡Con qué prontitud la aceptará cuando se le haga sinceramente, y cómo se esparcirá Él por toda vuestra vida, encontrándose en ella como en su verdadera casa! Si no le has abierto desde dentro todas las puertas y no le has hecho una cordial y alegre invitación a que entre, ¿quieres hacerlo así esta noche?